
El término encrucijada puede definirse como un lugar físico donde se cruzan dos o más caminos o calles, y también como una situación difícil o compleja donde hay que tomar una decisión entre varias opciones.
Una encrucijada vincular es una situación desconcertante, estado de permanecer atrapado en una relación (familiar, pareja, amistad), o en una situación vital como un trabajo, a pesar de ser consciente del sufrimiento que genera. No se trata de una simple indecisión, es una sensación más profunda de estar inmovilizado, incapaz o sin la voluntad aparente de efectuar un cambio. La paradoja central reside en la persistencia del vínculo no a pesar del dolor, sino a veces ligado a él.
Las razones conscientes manifestadas para permanecer, funcionan con racionalizaciones que velan motivaciones inconscientes determinantes. La trampa es más interna que externa. Los factores externos son reales, pero la incapacidad para salir depende de conflictos no resueltos, apegos inconscientes y una familiaridad perturbadora con el propio sufrimiento.
Según Sigmund Freud, el aparato psíquico, opera bajo el «principio del placer», buscando constantemente reducir esta tensión y alcanzar un estado de equilibrio o quietud (homeostasis). Sin embargo, la vida misma impone límites a esta búsqueda incesante de placer. El «principio de realidad», que se desarrolla a medida que el yo madura, obliga al sujeto a tolerar cierto grado de displacer, a posponer la gratificación y a enfrentar las frustraciones inevitables que impone el mundo exterior y la convivencia social. Este choque entre el deseo de placer irrestricto y las exigencias de la realidad es una fuente inherente de sufrimiento. Permanecer en una situación dolorosa, aunque parezca contraproducente, podría interpretarse inconscientemente como una adhesión a una versión particularmente dura de este principio de realidad, una aceptación resignada (o incluso masoquista) de que la vida implica necesariamente frustración, aunque esta sea autoinfligida o perpetuada.
Jacques Lacan introdujo el concepto de “la jouissance” (goce). Este término francés, difícil de traducir unívocamente (a veces como «goce», «disfrute» o «satisfacción pulsional»), no se refiere al placer simple (plaisir), sino a una forma de satisfacción intensa, a menudo experimentada como dolorosa o disruptiva, que se sitúa «más allá del principio del placer». Lacan sugiere que, especialmente en sujetos cuyas historias tempranas estuvieron marcadas por el trauma, la carencia o el sufrimiento constante, puede desarrollarse una economía psíquica particular donde una cierta cuota de sufrimiento se vuelve, paradójicamente, necesaria para su equilibrio psíquico, para su propio «Ser». Este «regodeo en el sufrimiento», como lo describe un texto, no es una elección consciente, sino una marca inscrita en la personalidad, a menudo desde la infancia temprana. Así, la permanencia en vínculos o situaciones dolorosas puede estar motivada inconscientemente por esta búsqueda de jouissance (goce): el sufrimiento mismo, ancla al sujeto a la situación.
Miedo y Angustia:
El psicoanálisis distingue cuidadosamente la angustia del miedo. Mientras que el miedo se dirige a un objeto o peligro externo específico y conocido, la angustia es un afecto más difuso, una sensación de aprensión o pavor sin un objeto claramente identificable, a menudo relacionada con un peligro interno o desconocido.
Freud consideró la angustia, en diferentes momentos de su obra, como una respuesta del yo ante el peligro de la pérdida: la pérdida del objeto amado (angustia de separación), la pérdida del amor del objeto, o incluso el miedo al propio superyó (la conciencia moral internalizada). Es una señal de alarma ante una amenaza percibida a la integridad o seguridad del yo.
Lacan ofreció una perspectiva diferente y complementaria. Para él, la angustia no surge necesariamente de la falta o la pérdida del objeto, sino, al contrario, de su excesiva presencia o proximidad. Cuando el objeto del deseo o de la pulsión se acerca demasiado, amenaza con obturar la «falta» que es constitutiva del deseo mismo, generando una sensación de ahogo, de pérdida de la propia subjetividad o deseo.
El sujeto puede sentirse atrapado en una doble tenaza de angustia: por un lado, el terror a la pérdida, al abandono, a la soledad si se separa (Freud); por otro, la angustia sofocante de ser invadido, controlado o anulado por la presencia demasiado cercana o demandante del otro si permanece (Lacan).
La permanencia en la encrucijada vincular es un nudo complejo donde se entrelazan el sufrimiento consciente, la posible satisfacción inconsciente encontrada en ese mismo sufrimiento (goce), y la angustia paralizante (ya sea por miedo a la pérdida o por temor al exceso de presencia). Salir de la situación conocida, incluso si es dañina, puede generar una angustia aún mayor que la del sufrimiento habitual, ya que implica aventurarse en un territorio psíquico desconocido y perturbar un equilibrio doloroso pero estable, mantenido por el goce. El sufrimiento conocido, por terrible que sea, puede sentirse inconscientemente más seguro que la incertidumbre de un futuro sin él.
«Más Allá del Principio del Placer (1920): Compulsión a la Repetición”
Freud, hace referencia a una fuerza psíquica que impulsa a los individuos a repetir inconscientemente experiencias, patrones y relaciones pasadas, especialmente aquellas de naturaleza dolorosa o traumática, incluso cuando esta repetición solo acarrea más sufrimiento. Freud enfatizó una distinción crucial: el sujeto no recuerda conscientemente el pasado doloroso para integrarlo y elaborarlo, sino que lo actúa (lo repite) en el presente, como si estuviera sucediendo por primera vez. Vinculó esta compulsión a la repetición con experiencias traumáticas tempranas que fueron demasiado abrumadoras para ser procesadas psíquicamente en su momento. La repetición sería un intento fallido y automático de dominar retroactivamente el trauma. Tal es la fuerza irracional y persistente de esta compulsión que Freud llegó a describirla como poseedora de un carácter «demoníaco«, subrayando su poder para subvertir la búsqueda consciente de bienestar.
La compulsión a la repetición se traduce en patrones observables que a menudo desconciertan a quien los padece y a su entorno, recreando inconscientemente dinámicas de sumisión, dominación, abandono o traición que fueron experimentadas en la infancia, o encontrarse una y otra vez en entornos laborales que replican frustraciones o traumas pasados. Suele estar impulsada por una fantasía inconsciente de dominio. La idea subyacente podría ser: «Esta vez será diferente», «Esta vez lograré que me quieran», «Esta vez podré soportarlo o controlarlo». Esta ilusión de un posible dominio futuro, alimentada por la propia compulsión a repetir, mantiene a la persona enganchada al ciclo destructivo, dificultando la ruptura al ofrecer un destello de esperanza (aunque ilusoria) en medio de la desesperación de la encrucijada.
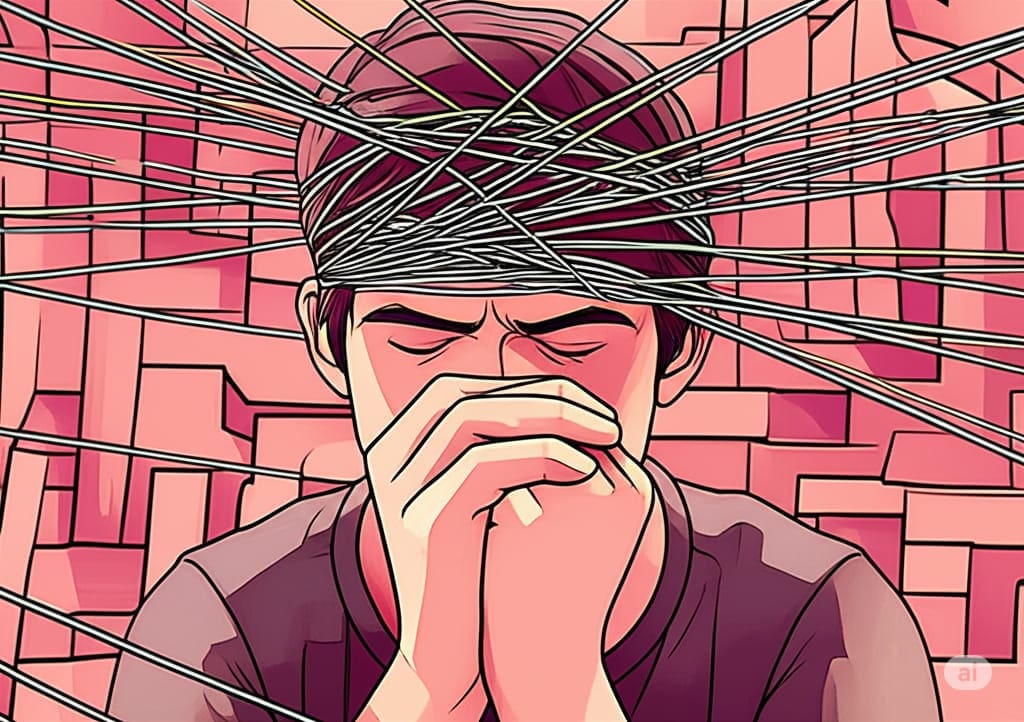
Mecanismos de Defensa: Escudos Contra Verdades Insoportables
El aparato psíquico, según el psicoanálisis, desarrolla estrategias inconscientes para proteger al yo (Ich) de la angustia, los conflictos internos y los pensamientos o sentimientos que resultan inaceptables o amenazantes. Estos son los mecanismos de defensa. Su función primordial es mantener un cierto equilibrio psíquico, pero lo hacen a costa de distorsionar, en mayor o menor medida, la percepción de la realidad interna o externa. Es crucial entender que operan de manera inconsciente.
En las encrucijadas vinculares, varios mecanismos de defensa juegan un papel crucial en mantener a la persona atada a la situación dolorosa:
- Negación: Consiste en rechazar activamente la existencia de una realidad dolorosa o amenazante, como si no estuviera ocurriendo. La persona puede negar la gravedad del maltrato («no es para tanto»), las intenciones dañinas del otro («en el fondo me quiere»), o la profundidad de su propio sufrimiento. Esto permite evitar la confrontación directa con una verdad insoportable.
- Idealización: Implica exagerar las cualidades positivas de la pareja, la familia o el trabajo, y minimizar o ignorar por completo los aspectos negativos. Se enfoca en los «buenos momentos», en el potencial de cambio («sé que puede ser diferente») o en alguna cualidad admirable, cegándose al daño real. Este mecanismo es particularmente frecuente en relaciones con personas con rasgos narcisistas, donde la fase inicial de «amor ideal» puede ser intensamente magnificada para contrarrestar la posterior devaluación.
- Racionalización: Es la búsqueda de explicaciones lógicas, socialmente aceptables o aparentemente razonables para justificar comportamientos, sentimientos o situaciones que, en realidad, tienen motivaciones inconscientes inaceptables. Ejemplos típicos son: «Me quedo por los niños» (cuando quizás el miedo a la soledad es más determinante), «Tuvo una infancia difícil, por eso actúa así», «Todas las parejas tienen problemas», «Necesito la estabilidad económica» (cuando esta dependencia enmascara otras).
- Proyección: Consiste en atribuir a otra persona los propios impulsos, deseos o sentimientos inaceptables. Por ejemplo, una persona que siente una intensa rabia o insatisfacción en la relación puede proyectarla en su pareja, viéndola como la única fuente del problema, la «mala» o la «culpable», lo que le evita reconocer su propia ambivalencia o participación en la dinámica.
- Identificación con el Agresor: implica adoptar inconscientemente rasgos, actitudes o justificaciones de la persona que agrede o maltrata. Es una forma paradójica de intentar controlar una situación amenazante y de manejar el miedo y la impotencia. Puede manifestarse como autocrítica severa («seguro que hice algo para provocarlo»), culpabilización («me lo merezco») o incluso reproduciendo la agresión hacia uno mismo o hacia otros más débiles.
- Represión: Es el mecanismo fundamental descrito por Freud, mediante el cual los pensamientos, recuerdos, deseos o sentimientos dolorosos o inaceptables son expulsados de la conciencia y mantenidos en el inconsciente. La persona puede sentir un malestar difuso, una angustia flotante o síntomas inexplicables, pero la fuente real de su sufrimiento (por ejemplo, recuerdos de maltrato, deseos conflictivos) permanece oculta para sí misma.
La acción conjunta de estas defensas puede crear una especie de «realidad alternativa» para el individuo. Las defensas construyen activamente una percepción distorsionada del mundo y de sí mismo que hace que permanecer en la situación parezca tolerable, necesario, inevitable o incluso, en el caso de la idealización, deseable.
La «encrucijada» y la sensación de estar atrapado son, en gran medida, el precio a largo plazo que se paga por el alivio (inconsciente y a corto plazo) que proporcionan las defensas. La propia solución se convierte en parte del problema.
Poder y Autoestima: Dependencia Económica
La desigualdad económica crea inevitablemente desequilibrios de poder en las relaciones. Quien provee los recursos económicos puede, consciente o inconscientemente, ejercer control, tomar decisiones unilateralmente o imponer condiciones. La persona dependiente, a su vez, puede sentirse sin voz, obligada a someterse, a complacer o a tolerar situaciones inaceptables para no poner en riesgo su seguridad material. Esta dinámica de poder/sumisión puede reactivar patrones internalizados de relación con figuras de autoridad tempranas (padres, maestros) y consolidar posiciones de pasividad o rebelión impotente. El poder asociado al dinero puede volverse adictivo para quien lo ejerce y profundamente angustiante para quien lo padece. Se entrelaza con factores emocionales: baja autoestima preexistente, miedo al abandono, dependencia afectiva, dificultades para la autoafirmación.
El dinero, en la vida psíquica, rara vez es solo dinero. Inconscientemente, puede cargarse de múltiples significados simbólicos: amor, cuidado, seguridad, poder, control, reconocimiento, valor personal. La forma en que las necesidades materiales y afectivas fueron (o no fueron) satisfechas en la infancia tiñe la relación con el dinero en la vida adulta. Por lo tanto, la dependencia económica puede conectar con ansiedades muy profundas sobre la propia supervivencia, la capacidad de ser amado o el merecimiento de cuidado. Permanecer en una situación de dependencia económica, incluso si es humillante o restrictiva, podría representar inconscientemente el aferrarse a una fuente de «nutrición» simbólica, por precaria que sea.
Repeticiones Laborales:
La compulsión a la repetición no se limita a las relaciones íntimas; opera con igual fuerza en el ámbito laboral. Esto puede manifestarse de diversas maneras:
- Elegir repetidamente trabajos o jefes que replican dinámicas familiares disfuncionales (por ejemplo, un jefe autoritario y crítico que evoca a un padre similar).
- Encontrarse recurrentemente en situaciones de conflicto con colegas que reactivan rivalidades fraternas no resueltas.
- Repetir patrones de autosabotaje, bajo rendimiento o fracaso a pesar de tener las capacidades necesarias.
- Quedar atrapado en ciclos de sobrecarga y burnout, o en trabajos rutinarios y sin sentido que generan una profunda frustración.
De trabajos y amores:

Freud consideró el trabajo, junto con el amor, como uno de los pilares de la salud psíquica. Lo vio como una actividad fundamental que conecta al individuo con la realidad, le permite insertarse en la comunidad humana y ofrece un canal socialmente aceptable para la sublimación y descarga de las pulsiones libidinales y agresivas. El trabajo, además, juega un papel crucial en la conformación de la identidad («¿A qué te dedicas?») y en la obtención de reconocimiento social, factores esenciales para la autoestima. Por lo tanto, estar desempleado, subempleado o atrapado en un trabajo degradante o profundamente insatisfactorio no es solo un problema práctico o económico, sino que afecta al núcleo mismo de la identidad y el bienestar psíquico.
Las situaciones de encrucijada vincular son experiencias humanas de una enorme complejidad y profundo dolor, por lo que no se trata de una debilidad de carácter ni de una falta de voluntad, sino del resultado de fuerzas psicológicas muy poderosas, a menudo invisibles, que operan bajo la superficie de la conciencia.
El camino hacia una posible salida raramente es sencillo o directo. Requiere valentía para mirar hacia adentro, cuestionando las propias certezas y angustias que inevitablemente acompañan al cambio. Desde el psicoanálisis, se inicia un proceso de historización de cada sujeto, permitiendo tomar conciencia poco a poco de aquellos conflictos irresueltos, construyendo herramientas para vínculos más sanos y una vida más plena, en conexión con el propio deseo.
Luego de este recorrido, es importante pensar plantearse:
¿Cómo construye cada uno su bienestar psíquico, a través del trabajo y del amor?
Lic. Germán Rothstein.
Imágenes: Chat GPT y Meta AI
Fuentes bibliográficas de referencia:
S. Freud, “Más allá del principio del placer” (1920)
A. Freud, «El Yo y los Mecanismos de Defensa» (1936)
J. Lacan, Seminario VII: «La ética del psicoanálisis» (1959-1960)
J. Lacan, Seminario X: «La Angustia», (1962-1963)
Entrevista de S. Freud con G. S. Viereck (1926)



